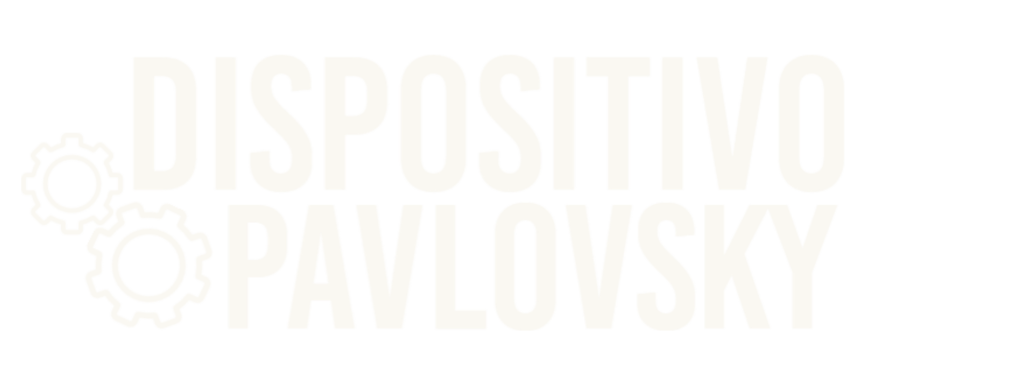Basta abrir algún cajón olvidado o revisar un estante polvoriento para encontrarnos con ese gadget electrónico a la espera de ser finalmente descartado como chatarra: la postal típica de los acelerados tiempos de la obsolesencia programada. Incluso nuestra cotidianidad más inmediata es un recordatorio de que, a medida que la técnica avanza, la oferta de productos se diversifica y se intensifica. Claro que no tendría sentido señalar que los progresos técnicos van de la mano de ciertas mejoras en la calidad de vida. Pero nuestra capacidad de discernimiento también se ve progresivamente enturbiada por las brumas del discurso publicitario y sus técnicas de marketing, y esto sí merece, todavía, algo más de atención. Si la ética del capital es la única matriz que rige el desarrollo técnico en el que vivimos, ¿cómo reconocer los casos en los que el objetivo de maximizar los beneficios coincide con las mejoras reales de nuestras condiciones de vida?
Quizás las industrias más redituables del capitalismo nos permitan arrojar algunas luces. Quienes (re)ingresen al sitio de streaming porno más concurrido del mundo (Pornhub.com), van a encontrarse con un vasto menú de opciones que incluyen una amplísima diversidad de géneros pornográficos, fisonomías, parafilias y muchas otras modalidades de presentación audiovisual. Con un abanico que va desde los formatos más clásicos hasta los videos en vivo, los videos interactivos y los videos de realidad virtual, donde el usuario puede elegir qué camino tomar (acaso la verdadera fuente de inspiración detrás de la película Bandersnatch), la pornografía en sí misma parece haber recobrado impulso en los últimos tiempos aún más allá del mero factor tecnológico. Mientras el porno vuelve a ser señalado como una vasta fábrica de violadores, hay quienes alegan que, lejos de provocar catastróficos daños sociales, la masificación del acceso a la pornografía lleva a una disminución en las tasas de delitos sexuales.
Para la industria de guerra, en cambio, el último gran avance tecnológico han sido los drones y el desarrollo de la llamada guerra “muerte cero” (que, como señala Alain Badiou, vale para los civiles occidentales y no para los que cometen el “error” de vivir debajo de las bombas). De hecho, las impresoras 3D ya nos acercan a un futuro en el que vamos a poder imprimir nuestras propias máquinas de matar desde la comodidad del hogar. Pero es en el campo biomédico, finalmente, donde la historia de los avances en materia sanitaria se vuelve indisociable del progreso de la técnica. Y basta con nombrar sólo algunos ejemplos (los antibióticos, los anticonceptivos orales, las vacunas, los psicofármacos o los transplantes) para ubicarse en el dilema que enfrentan los médicos a la hora de distinguir qué productos suponen una tecnología que amerita ser incorporada a nuestra caja de herramientas y cuáles son inútiles o directamente nocivos para el sistema de salud.
¿Cómo no caer en posiciones cínicas y paranoicas según las cuales todo producto proveniente de la Big Pharma, desde las vacunas hasta las toallitas femeninas, son instrumentos de control en un sueño mojado donde Michel Foucault se cruza con Philip K. Dick? ¿Y cómo evitar también los riesgos de la obsecuencia ciega y la aceptación dócil a cambio de distintas dádivas —el viejo señuelo de la industria biomédica, con sus viajes turísticos a congresos en todo el mundo— a cambio de creer en un riguroso control de calidad y en elaboraciones bajo las más estrictas normas éticas? La carrera científica de Thomas Insel, psiquiatra e investigador estadounidense, permite pensar que los rumbos tecnológicos que ya tomaron las industrias del porno y las armas no están tan lejos para la medicina. En 2015, y luego de más de una década a cargo de la dirección del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de los EE. UU., Insel anunció su renuncia. En su carta de despedida, el investigador destacaba que, en todos sus años al frente del instituto, los objetivos que se había propuesto no habían sido alcanzados. Pero su renuncia, lejos de ser amarga, iba signada por una jovial esperanza: su próximo trabajo sería nada menos que en Google, donde dirigiría un nuevo equipo de investigación. Un par de años más tarde, en un editorial publicado en el Journal of the American Medical Asociation, Insel explicó que el futuro de la psiquiatría y de la salud mental no debía ser buscado en los receptores de neurotransmisores, los circuitos neuronales o las neuroimágenes, sino en un fenotipo digital.
Ese fenotipo no sería otra cosa que la expresión de conductas observables y medibles por intermedio de dispositivos “ubicuos que de manera pasiva registrarían continuamente parámetros objetivos”. Por supuesto, el dispositivo del que hablamos no es otro que el smartphone. Y de lo que se trataría, entonces, sería de ampliar la diversidad de los registros o inputs que van a parar a esa biblioteca de Babel que es el Big Data. Más allá de conocer qué clickeamos, leemos y compramos online o con quiénes interactuamos al hacerlo, el fenotipo digital también sería capaz de conocer cómo hacemos todas esas cosas. A través de la velocidad a la que scrolleamos el feed de nuestros timelines en Twitter, por ejemplo, y conociendo la amplitud que presentan nuestras inflexiones vocales en los audios de WhatsApp o midiendo qué duración tienen y cuánto tardamos en contestarlos a la exacta velocidad en la que caminamos mientras lo hacemos, podrían entonces diagnosticarse enfermedades.
Mediante el uso de programas de inteligencia artificial y machine learning, la información extraída de las actividades cotidianas podía transformarse en información sobre la salud de las personas. Hasta el momento, el desarrollo del fenotipo digital está dirigido a identificar predictores de riesgo y de probabilidad, aunque los expertos señalan que podría emplearse también para definir decisiones de manera binaria (por ejemplo, entre los pares hospitalización/tratamiento ambulatorio, o inicio de medicación/no inicio de medicación). Pero respecto a esta última posibilidad, el tema de la (falta) de transparencia en los algoritmos es un punto vital: ¿realmente se puede saber si una persona necesita medicación? Y si la necesita, ¿puede saberse cuál? El fenotipo digital, de esta manera, hace que la tensión entre la bioética y el capitalismo se resuelva en manos de corporaciones que recolectan y trafican nuestra información al mismo tiempo que proponen herramientas de salud basadas en Big Data. Desde ya, es innegable que desde la perspectiva sanitaria esta idea de un instrumento barato, ubicuo y disponible para detectar de manera temprana y rápida enfermedades parezca inmejorable. ¿Pero es realista pretender que esos sean los auténticos propósitos de Google? ¿Tiene sentido creer en los potenciales beneficios de estas tecnologías si resultan indisociables de los intereses de las mismas corporaciones que trafican con nuestros datos para fraguar elecciones o vendernos zapatillas? En su editorial, el argumento de Insel es que sólo nos queda adaptarnos a la ausencia de privacidad en nuestros teléfonos. En cambio, dice, lo que está en nuestras posibilidades es mejorar la salud mental del planeta.
Lo que esa resignación sumaria no resuelve es si el fenotipo digital sirve para diagnosticar enfermedades o si en realidad sirve para provocarlas. En un artículo de 2016 publicado en la revista Neuropsychopharmacology, los autores se preguntaban si acaso el solo hecho de sabernos monitoreados en las acciones y comunicaciones que realizamos desde nuestros teléfonos no podría exacerbar síntomas obsesivos, paranoides o ansiosos. Pensemos cómo sería, en la práctica, el funcionamiento del fenotipo digital. Imaginemos el caso de un joven de 30 años que trabaja en una consultora multinacional en el microcentro porteño. Supongamos que la empresa esta achicándose y que, sobre el sector donde se desempeña este joven oficinista, se cierne la sombra de un recorte. Esta persona sin dudas se vería en la obligación de demostrar con más énfasis que el habitual su valor para la empresa, y así evitar la temida escena en la que, al llegar temprano al edificio y cruzar el molinete que franquea el ingreso, el personal de seguridad señala su nombre en una lista y le impide pasar. Ante eso, es posible que la falta de descanso y el estrés crónico comiencen a provocar dificultades para dormir. Dificultades a las que, luego de algunas semanas, se le podrían sumar también la pérdida del apetito, la falta de interés en actividades recreativas, la pérdida de deseo sexual y la presencia cada vez más frecuente de pensamientos catastróficos y oscuros.
Quizás el protagonista de esta historia imaginaria pasaría entonces menos tiempo en Tinder, leería menos diarios, tardaría más en contestar los mensajes de WhatsApp y empeoraría su puntaje en las batallas de Pokemon Go! En tal caso, la “fenotipificación digital” nos indicaría de manera casi unívoca que esta persona estaría atravesando un proceso psicopatológico enmarcado dentro de las convenciones diagnósticas del trastorno depresivo mayor (el cual, de acuerdo a cifras de la OMS, se estima que para 2020 será la segunda causa mundial de discapacidad). ¿El desenlace más probable? El departamento de Recursos Humanos recibiría una alerta: uno de sus empleados está deprimido. Y llegado este punto, no cuesta mucho imaginarnos que algún Excel de costos lo señale como candidato a integrar la lista de los prescindibles. Para preguntarnos si se le puede confiar a Silicon Valley la psiquiatría del siglo XXI, entonces, hay que volver a preguntarse qué se propuso Google al contratar a alguien como Thomas Insel. Mientras tanto, el Big Data es, en palabras de sus propios promotores, una promesa de “revolución en salud” cuyos alcances permanecen inciertos. Para encontrar algunas certezas basta saber que tocamos nuestros smartphones unas 4000 veces por día.
Publicado en Revista Paco