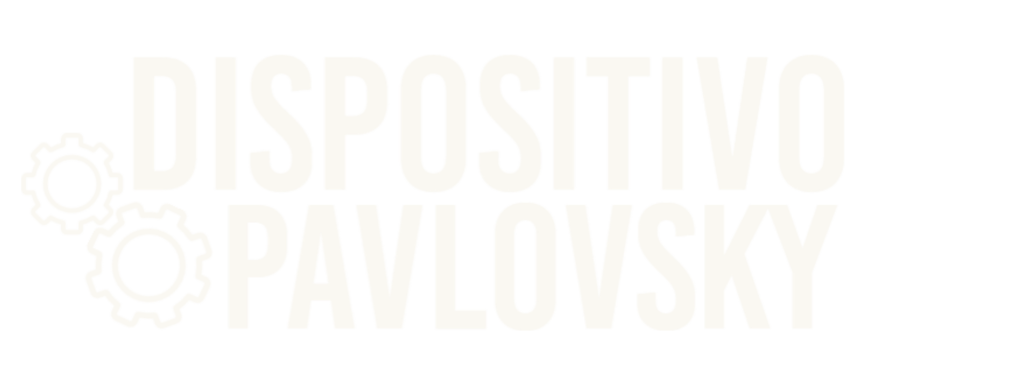Hijo de padre alcohólico, y de una madre que decidió abandonarlo y empezar una nueva vida en Boston, el pequeño Bill fue criado por sus abuelos en Vermont. En 1918, luego de volver de la gran guerra, comenzó una carrera como hombre de negocios en Wall Street, donde por esas épocas, “muchos perdían dinero y algunos pocos se hacían ricos”. Bill descubrió que los dueños de las acciones no conocían el estado real de las fábricas y comenzó a visitarlas una por una, a entrevistar operarios y elaborar precisos informes de asesoramiento. En sus relatos autobiográficos, Bill describe con precisión como, a la par del éxito financiero, experimentó una relación singular con el alcohol que había comenzado en el ejército y fue incrementándose hasta el punto de convertirlo en un bebedor empedernido. En 1929, el mercado de valores de Nueva York se derrumbó y mientras el indicador de cotizaciones iba graficando el colapso, y por la radio se relataban en vivo suicidios de operadores bursátiles lanzándose al vacío desde las torres, Bill comprendió que estaba en la ruina. Desempleado y hospedado en la casa de los padres de su esposa, su principal preocupación eran los demonios matinales, esa clase de terror que muchos alcohólicos padecen al despertar. Fue el comienzo de una serie de internaciones en hospitales. En los años 30, y en plena Ley Seca (1920-1933) el alcoholismo lejos de ser considerado una enfermedad, era sinónimo de degeneración, el reflejo de una personalidad perversa que debía corregirse. El encierro, las esterilizaciones, la aplicación de terapia electro-convulsiva e incluso la realización de lobotomías eran parte de las terapias habituales. En 1934, un amigo con problemas de alcohol lo visitó y le contó que llevaba meses sobrio, luego de asistir a un grupo religioso llamado Oxford. Para Bill este encuentro fue relevador, porque le permitió comprender que necesitaba creer en algo más allá de su voluntad, una fuerza espiritual que su amigo llamó Dios y que Bill redefinió como “poder superior”. Una fuerza, que según sus palabras, le permitió dejar de luchar en soledad contra la botella. Ese mismo año, en el pueblo de Akron, Ohio, derrotado por un mal negocio y a punto de entrar al bar del hotel, tuvo la necesidad imperiosa de hablar con otro alcohólico. A través de un sacerdote dio con el Dr. Bob (Robert Smith), un médico respetado, alcohólico, también en quiebra, que accedió a reunirse unos minutos con él. Este fortuito encuentro entre un broker de Wall Street y un médico fue el hito fundacional de una las iniciativas más originales creadas para ayudar a personas con problemas de alcoholismo: Alcohólicos Anónimos (AA), el programa de los doce pasos. Ambos crearon una sociedad de trabajo que se mantuvo hasta la muerte del médico en 1950. Estaban convencidos de que compartir la experiencia con otro alcohólico ejercía un notable impacto positivo en la evolución del problema. Bill lo dijo claramente y con el tiempo llego a convertirse en un lema: “solo un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico”. Un alcohólico que necesita de otro, como el motor para salir del círculo vicioso de intentos fallidos. En contrapunto con varias de las escuelas psicológicas de la época, los fundadores de AA explicaron que el denominado “conocimiento de sí mismo” y “la fuerza de voluntad” no necesariamente eran útiles como herramientas para dejar de beber. Uno de los puntos centrales del programa de AA es asumir la condición de enfermo y cesar los intentos agotadores e inútiles, de controlar y/o moderar la forma de beber. De esto trata el famoso primer paso: “admitimos que éramos impotentes frente al alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables”. El resto de los pasos se dedica a examinar los aspectos personales a modificar, a revisar (y reparar) el daño producido a los demás y llevar el mensaje a otros.
Los relatos de quienes trataron con Bill dan cuenta de un hombre atractivo, alto, con labia de vendedor y dueño de un notable sentido del humor. En las épocas dramáticas y solemnes de la prohibición siempre aclaró que no tenía problema alguno con el alcohol, y que le agradaban las botellas, las copas y las vitrinas; solo que él no podía tomar alcohol. Su propio alcoholismo era una fuente de anécdotas interminables, y le permitió llevar su experiencia a muchos alcohólicos que estaban asqueados de los consejos médicos o los discursos morales. En 1935 publicó el libro Alcohólicos Anónimos, un notable texto que reúne las ideas centrales del programa, hipotecó (y perdió) su casa para editar los primeros 5000 ejemplares. No fue precisamente un éxito editorial y Bill debió vivir más de dos años en casas prestadas y con la ayuda económica de amigos. En 1941, con la publicación de un artículo en The Saturday Evening Post, que daba a conocer la existencia de AA, se produjo una avalancha de pedidos desde todos los rincones del país, así como la multiplicación inmediata de grupos en ciudades y pueblos. El fenómeno AA tomó fama en forma abrupta e inundó los medios masivos de comunicación (en la actualidad ese libro lleva vendidos treinta millones de ejemplares y fue traducido a 60 idiomas). En simultáneo se produjeron controversias de todo tipo: en algunos grupos se mostraron reacios al ingreso de bebedores negros, de ex convictos, y también de mujeres. El explosivo crecimiento de AA motivó a Bill a diseñar las “Doce Tradiciones”, una serie de normas destinadas a favorecer el funcionamiento y la supervivencia de los grupos. Una de las más significativas reglas de AA está representada en la tercera tradición: “el único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber”, lo que en términos prácticos significa que no existe criterio de exclusión ni de prohibición de ingreso para nadie. Las tradiciones, un esquema de organización de vanguardia, se refieren centralmente a la autogestión, al carácter no profesional de la práctica, a la necesidad de sostener el anonimato de sus integrantes, y de mantener independencia económica con empresas privadas, para evitar que asuntos de dinero interfieran con la tarea. Tras dos décadas desde su fundación, en 1955, Bill cedió la dirección de AA a sus miembros. Esos años estuvieron signados por la experimentación personal con LSD, que él creía que podía ayudar a otros alcohólicos, y su tratamiento psiquiátrico por depresiones recurrentes. Los experimentos con LSD, con el objetivo de producir un “despertar espiritual”, le valieron críticas desde todos los sectores, incluso desde sus compañeros de AA. En el acmé de su fama casi mundial, mantuvo enérgicamente su anonimato, declinó un cargo honorario en la Universidad de Yale, así como ser motivo de tapa de la revista Time. Fumador empedernido, murió a los 75 años de neumonía en el año 1971, en un hospital de la ciudad de Miami. La leyenda dice que, agobiado por la falta de oxígeno, su último deseo fue una copa y que su mujer Lois, con quien estuvo casado 53 años, empezó a los gritos, aunque otros dicen que se rio a carcajadas. En cualquier caso, murió sin volver a beber. La figura de Bill, que se autodefinió como un “espiritual de la imperfección”, es posible que aún no haya sido valorada en la justa medida. Su creación, AA, está actualmente presente en 184 países y el sistema de los doce pasos se ha diversificado (Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos) y ha sido incorporado por muchos sistemas de tratamiento profesional que existen en la actualidad. En nuestro país, AA existe desde 1952 y actualmente hay 800 grupos. Un programa gratuito, anónimo, grupal, disponible todos los días de la semana y coordinado por pares, ha mostrado ser una de las respuestas de mayor humanidad y eficacia. Con su muerte y el fin de la necesidad de mantener su anonimato, miles de personas que siguieron su camino y salvaron sus vidas, finalmente conocieron el nombre completo de Bill: William Wilson.
William Wilson también es el nombre del famoso cuento de Edgar A. Poe, donde el doble del protagonista lo asedia y tortura hasta la muerte. Bill encontró en cada alcohólico un doble, un par, una imagen en espejo, pero en vez de resultarle un suplicio, devino en una asombrosa experiencia existencial de curación.
Por Federico Pavlovsky.